Audiencia general del 17 de octubre de 1979
JUAN PABLO II
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 17 de octubre de 1979
1. "El obispo que visita las comunidades de su Iglesia es el auténtico peregrino que de nuevo llega a ese singular santuario del Buen Pastor, que es el Pueblo de Dios, el cual participa del sacerdocio real de Cristo. Más aún, este santuario es cada hombre cuyo 'misterio' se clarifica y se resuelve solamente en el misterio del Verbo encarnado" (Gaudium et spes, 22; cf. Signo de contradicción, pág. 186).
Tuve ocasión de pronunciar las anteriores palabras en la Capilla Matilde, cuando el Papa Pablo VI me invitó a dirigir los ejercicios espirituales en el Vaticano.
Las mismas palabras me vuelven de nuevo a la mente hoy, porque parece que encierran en sí todo lo que ha sido el contenido más esencial de mi viaje a Irlanda y a Estados Unidos, realizado con ocasión de la invitación hecha por el Secretario General de la ONU.
Este viaje, en sus dos etapas, ha sido realmente una auténtica peregrinación al santuario viviente del Pueblo de Dios.
Si las enseñanzas del Concilio Vaticano II nos permiten considerar de ese modo toda visita del obispo a una parroquia, lo mismo podrá decirse también de esta visita del Papa. Creo que tengo una obligación especial de hablar sobre este tema. Deseo grandemente también que quienes, con tanta hospitalidad, me han acogido, sepan que he tratado de hallarme en intimidad con el misterio que Cristo, Buen Pastor, ha plasmado y sigue plasmando en sus almas, en su historia, en sus comunidades. Para poner esto de relieve, he decidido interrumpir, en este miércoles, el ciclo de reflexiones referentes a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio. Lo reanudaremos dentro de una semana.
2. Quiero ante todo dar testimonio del encuentro con el misterio de la Iglesia en tierra irlandesa. Jamás olvidaré aquel lugar en el que nos detuvimos brevemente la mañana del domingo 30 de octubre: Clonmacnois. Las ruinas de la abadía y del templo hablan de la vida que latía allí en tiempos pasados. Se trata de uno de esos monasterios desde donde los monjes irlandeses no solamente injertaron el cristianismo en la Isla Verde, sino que de allí salieron para llevarlo a otros países de Europa. Es difícil mirar el conjunto de ruinas solamente como un monumento del pasado; enteras generaciones europeas les deben la luz del Evangelio y el substrato que sostiene su cultura. Esas ruinas siguen siendo portadoras de una gran misión. Siguen siendo un desafío. Siguen hablando de la plenitud de vida, a la que Cristo nos ha llamado. Es difícil que un peregrino llegue a aquellos lugares sin que las huellas de un pasado, aparentemente muerto, revelen la dimensión permanente e imperecedera de la vida. He ahí Irlanda: en el corazón de la misión perenne de la Iglesia, que comenzó San Patricio.
Peregrinando sobre sus huellas, caminamos en dirección de la sede primada de Armagh y nos detuvimos, durante el camino, en Drogheda, donde se hallaban expuestas, con este motivo, las reliquias de San Oliverio Plunkett, obispo y mártir. Solamente arrodillándose ante esas reliquias, puede expresarse toda la verdad sobre la Irlanda histórica y contemporánea y se pueden incluso tocar sus heridas, con la confianza de que cicatrizarán, permitiendo así que todo el organismo alcance la plenitud de vida. Tocamos, pues, también los dolorosos problemas contemporáneos, pero sin dejar de peregrinar a través de aquel magnífico santuario del Pueblo de Dios, que se abría ante nosotros, en tantos lugares, en tantas maravillosas asambleas litúrgicas, durante las celebraciones de la Eucaristía en Dublín, Galway, Knock, santuario mariano, Maynooth y Limerick. Y de modo particular tengo y tendré siempre presente también en mi pensamiento el encuentro con el Presidente de Irlanda, Señor Patrick J. Hillery, y con las ilustres autoridades de esa nación. Recuerden todos aquellos con quienes me encontré allí -sacerdotes, misioneros, hermanos y hermanas religiosas, alumnos, laicos, esposos y padres de familia, la juventud irlandesa, los enfermos, todos-; recuerden especialmente los amados hermanos en el Episcopado, que he estado presente en medio de ellos como un peregrino que visita el santuario del Buen Pastor, el cual habita en todo el Pueblo de Dios; que he caminado, a través de aquel magnífico cauce de la historia de la salvación en que, desde los tiempos de San Patricio, se convirtió la Isla Verde, con la cabeza inclinada y el corazón agradecido, buscando, junto a ellos, los caminos que conducen hacia el futuro
3. Lo mismo quiero decir también a mis hermanos y hermanas de allende el Océano. Su Iglesia es todavía joven, porque joven es su gran sociedad: sólo han pasado dos siglos de su historia sobre el mapa político del globo. Quiero dar las gracias a todos, por la acogida que me dispensaron, por la respuesta que dieron a mi visita, a mi presencia, forzosamente breve. Confieso que quedé sorprendido por esa acogida y esa respuesta. Hemos permanecido bajo la lluvia pertinaz durante la Misa de los jóvenes, la primera tarde, en Boston. La lluvia nos acompañó luego sobre las calles de dicha ciudad, así como también por las de Nueva York, entre los rascacielos. Pero esa lluvia no impidió que muchos hombres de buena voluntad perseveraran en la oración, esperando el momento de mi llegada, mi palabra, mi bendición.
Permanecerán imborrables en mi mente los barrios de Harlem, con su mayoría de población negra; de South Bronx, con los llegados últimamente de países de América Latina; el encuentro con la juventud en el Madison Square Garden y en el Battery Park, bajo la lluvia torrencial y la tempestad furiosa, así como en el estadio de Brooklyn, cuando finalmente apareció el sol. Y el gran Yankee Stadium, rebosante de fieles durante la celebración litúrgica del día anterior. Y luego: la ilustre Filadelfia, primera capital de los Estados independientes, con su campana de la libertad y casi dos millones de participantes en la Misa vespertina, en el mismo centro de la ciudad. Y el encuentro con la América rural en Des Moines. Y, a continuación, Chicago, donde se podía desarrollar, del modo más apropiado, la analogía sobre el tema "e pluribus unum". Y por último, la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, con todo su denso programa, hasta la última Misa teniendo el Capitolio como fondo.
El Obispo de Roma, como peregrino, ha entrado, tras las huellas del Buen Pastor, en su santuario del Nuevo Continente y ha tratado de vivir junto con vosotros la realidad de la Iglesia, que surge de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, con toda la profundidad y rigurosidad que esa doctrina lleva consigo. Parece, en efecto, que todo ha estado acompañado especialmente de un gran gozo, por el hecho de que somos esta Iglesia; somos el Pueblo al cual el Padre ofrece redención y salvación en su Hijo y en el Espíritu Santo. Gozo por el hecho de que -en medio de todas las tensiones de la civilización contemporánea, de la economía y de la política- existe precisamente esa dimensión de la existencia humana sobre la tierra; y que nosotros participamos de ella. Y aunque nuestra atención se oriente también hacia las aludidas tensiones, que quisiéramos se resolviesen del modo más humano y digno, sin embargo el divino gozo del pueblo, que es consciente de ser el Pueblo de Dios y que busca la propia unidad en este carácter, resulta más grande y lleno de esperanza.
4. En este contexto, también las palabras pronunciadas ante la Organización de las Naciones Unidas han sido un fruto especial de mi peregrinación a través de esas importantes etapas de la historia de toda la Iglesia y del cristianismo. ¿Qué otra cosa podía decir ante aquel supremo "forum" de carácter político, sino lo que constituye la misma médula del mensaje evangélico? Palabras de un gran amor por el hombre, que vive en las comunidades de tantos pueblos y naciones, dentro de las fronteras de tantos Estados y sistemas políticos. Si la actividad política, en las dimensiones de cada Estado y en las dimensiones internacionales, debe asegurar al hombre un real primado sobre la tierra, si debe servir a su verdadera dignidad, es necesario el testimonio del espíritu y de la verdad, dado por el cristianismo y por la Iglesia. Por eso, en nombre del cristianismo y de la Iglesia, doy las gracias a cuantos el 2 de octubre de 1979 han querido escuchar mis palabras en la sede de la ONU en Nueva York. Como las doy al Presidente de los Estados Unidos, señor Jimmy Carter, por la acogida que me dispensó el 6 de octubre, en el histórico encuentro de la Casa Blanca, con él y con su querida familia, así como con todas las demás autoridades allí reunidas.
5. "Somos siervos inútiles; lo que teníamos que hacer, eso hicimos" (Lc 17, 10). Así enseñaba Cristo a los Apóstoles. Yo también, con estas palabras que proceden de mi más profunda convicción, termino mi alocución de hoy, cuya necesidad me ha sido dictada por la importancia de mi último viaje. Al menos de este modo podré pagar la gran deuda que he contraído con el Buen Pastor y con todos aquellos que abrieron los caminos de mi peregrinación.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana

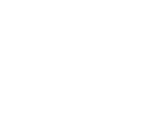 Compartir
Compartir