Audiencia general 25 de abril de 1979
JUAN PABLO II
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 25 de abril de 1979
1. ¡Mucho nos dice esta palabra que, hace algunos días, se ha recordado en la ciudad y en el mundo! Mucho dice también a cada uno de los hombres. Porque el hombre es un “ser histórico”. Esto no significa sólo que está sometido al tiempo, como todos los demás seres vivientes de este mundo nuestro. El hombre es un ser histórico, porque es capaz de dar al tiempo, a lo transitorio, al pasado, un contenido particular de la propia existencia, una dimensión particular de la propia “temporalidad”. Todo esto ocurre en los diversos sectores de la vida humana. Cada uno de nosotros, desde el día del nacimiento, tiene una historia propia. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros, a través de la historia, forma parte de la comunidad. La pertenencia de cada uno de nosotros, como “ser social”, a un cierto grupo y a una sociedad determinada, se realiza siempre mediante la historia. Se realiza en una cierta escala histórica.
De este modo tienen su historia las familias. Y tienen su historia también las naciones. Una de las tareas de la familia es recoger la historia y la cultura de la nación y, al mismo tiempo, prolongar esta historia en el proceso educativo.
Cuando hablamos de fundación de Roma, encontramos una realidad todavía más amplia. Ciertamente, las personas para quienes la Roma de hoy constituye su ciudad, su capital, tienen un derecho y un deber particular de referirse a este acontecimiento, a esta fecha. No obstante, todos los romanos de nuestro tiempo saben perfectamente que el carácter excepcional de esta ciudad, de esta capital, consiste en el hecho de que no pueden reducir Roma sólo a su propia historia. Aquí es necesario remontarse a un pasado mucho más lejano en el tiempo y evocar no sólo los siglos del antiguo Imperio, sino tiempos aún más remotos, hasta llegar a esa fecha que nos recuerda la “Fundación de Roma”.
Un patrimonio inmenso de historia, varias épocas de cultura humana y de civilización, diversas transformaciones socio-políticas, nos separan de esa fecha y, al mismo tiempo, nos unen a ella. Aún diría más: esta fecha, la fundación de Roma, no marca únicamente el comienzo de una sucesión de generaciones humanas que han habitado en esta ciudad, y a la vez en esta península; la fundación de Roma constituye también un comienzo para pueblos y naciones lejanas, que sienten un vínculo y una particular unidad con la tradición cultural latina, en sus contenidos más profundos.
También yo, aunque venido aquí de la lejana Polonia, me siento ligado por mi genealogía espiritual a la fundación de Roma, así como toda la nación de la que provengo, y otras muchas naciones de la Europa contemporánea, y no sólo de ella.
2. La fundación de Roma tiene una elocuencia totalmente particular para quienes creemos que la historia del hombre sobre la tierra —la historia de toda la humanidad— ha alcanzado una dimensión nueva a través del misterio de la Encarnación. Dios ha entrado en la historia del hombre haciéndose Hombre. Esta es la verdad central de la fe cristiana, el contenido fundamental del Evangelio y de la misión de la Iglesia. Entrando en la historia del hombre, haciéndose Hombre, Dios ha hecho de esta historia, en toda su extensión la historia de la salvación. Lo que se realizó en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, es historia y, a la vez, fermento de la historia. Y aunque la historia de los hombres y de los pueblos se haya desarrollado y continúe desarrollándose por caminos propios, aunque la historia de Roma —entonces en la cumbre de su antiguo esplendor— haya pasado casi inadvertidamente junto al nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, sin embargo estos acontecimientos salvíficos se han convertido en levadura nueva para la historia del hombre. Se han convertido en levadura nueva particularmente para la historia de Roma. Se puede decir que en el tiempo en que Jesús nació, en el tiempo en que murió en la cruz y resucitó, la antigua Roma, entonces capital del mundo, conoció un nacimiento nuevo. No por casualidad la encontramos ya inserta tan profundamente en el Nuevo Testamento. San Lucas, que plantea su Evangelio como el camino de Jesús hacia Jerusalén donde se cumple el misterio pascual, pone, en los Hechos de los Apóstoles, como punto de llegada de los viajes apostólicos, Roma, donde se manifestará el misterio de la Iglesia.
El resto nos es bien conocido. Los Apóstoles del Evangelio, y entre ellos el primero Pedro de Galilea, después Pablo de Tarso, vinieron a Roma y también implantaron aquí la Iglesia. Así en la capital del mundo antiguo, comenzó su existencia la Sede de los Sucesores de Pedro, de los Obispos de Roma. San Pablo escribió su Carta magistral a los romanos, incluso antes de venir aquí; a ellos dirigió su testamento espiritual el obispo de Antioquía, Ignacio, en vísperas del martirio. Lo que era cristiano ha hundido sus raíces en lo que era romano, y al mismo tiempo, después de haber arraigado en el humus romano, comenzó a germinar con nueva fuerza. Con el cristianismo lo que era “romano” comenzó a vivir una vida nueva, pero sin dejar de ser auténticamente “indígena”.
Justamente escribe D’Arcy: “Hay en la historia una presencia, que hace de ella algo más que una simple 'sucesión de acontecimientos'. Como en un palimpsesto, lo nuevo se sobrepone a cuanto ya está escrito de manera imborrable y prolonga indefinidamente su significado” (M. C. D'Arcy, s.j., The Sense of History Secular and Sacred, London 1959, 275). Roma debe al cristianismo una nueva universalidad de su historia, de su cultura, de su patrimonio. Esta universalidad cristiana (“católica”) de Roma dura hasta hoy. No sólo tiene detrás de sí dos mil años de historia, sino que continúa desarrollándose incesantemente: llega a pueblos nuevos, a tierras nuevas. Y, por tanto, la gente de todas las partes del mundo afluye muy gustosamente a Roma, para encontrarse, como en su propia casa, en este centro siempre vivo de universalidad.
3. Nunca olvidaré los años, los meses, los días en que estuve aquí por vez primera. Lugar predilecto para mí, al que iba quizá con más frecuencia, era el antiquísimo Foro Romano, todavía hoy tan bien conservado. Era muy elocuente para mí, al lado de este Foro, el templo de Santa María Antigua, que se levanta exactamente sobre un antiguo edificio romano.
El cristianismo entró en la historia de Roma no con violencia, no con la fuerza militar, ni por conquista o invasión, sino con la fuerza del testimonio, pagado al caro precio de la sangre de los mártires, a lo largo de más de tres siglos de historia. Entró con la fuerza de la levadura evangélica que, revelando al hombre su vocación última y su dignidad suprema en Jesucristo (cf. Lumen gentium, 40; Gaudium et spes, 22), comenzó a actuar en lo más profundo del espíritu, para penetrar después en las instituciones humanas y en toda la cultura. ¡Por eso, este segundo nacimiento de Roma es tan auténtico y tiene en sí tanta carga de verdad interior y tanta fuerza de irradiación espiritual!
Aceptad vosotros, viejos romanos, este testimonio de un hombre que ha venido a Roma para convertirse, por voluntad de Cristo, en vuestro Obispo, al fin del segundo milenio.
Aceptad este testimonio e insertadlo en vuestro patrimonio magnífico, del que todos nosotros participamos. El hombre crece en la historia. Es hijo de la historia, para convertirse después en artífice responsable de la misma. Por eso, el patrimonio de esta historia lo compromete profundamente. ¡Es un gran bien para la vida del hombre, que se debe recordar no sólo en las festividades, sino todos los días! Pueda este bien encontrar siempre un puesto adecuado en nuestra conciencia y en nuestro comportamiento. Y procuremos ser dignos de la historia, de la que aquí dan testimonio los templos, las basílicas y más todavía el Coliseo y las catacumbas de la antigua Roma.
En esta fiesta de la fundación de Roma, os dirige este felicitación, queridos romanos, vuestro Obispo a quien, hace seis meses, habéis acogido con tanta apertura de espíritu, como Sucesor de San Pedro y testigo de esa misión universal que la Providencia divina ha inscrito en el libro de la historia de la Ciudad Eterna.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana

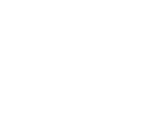 Compartir
Compartir