Audiencia general 18 de abril de 1979
JUAN PABLO II
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 18 de abril de 1979
El misterio pascual de Cristo
1. “Este es el día que hizo el Señor”
Todos estos días, entre el Domingo de Pascua y el segundo domingo después de Pascua, in albis, constituyen en cierto sentido el único día. La liturgia se concentra sobre un acontecimiento, sobre el único misterio. “Ha resucitado, no está aquí” (Mc 16, 6) Cumplió la Pascua. Reveló el significado del Paso. Confirmó la verdad de sus palabras. Dijo la última palabra de su mensaje: mensaje de la Buena Nueva, del Evangelio. Dios mismo que es Padre, esto es, Dador de la Vida, Dios mismo no quiere la muerte (cf. Ez 18, 23. 32), y “creó todas las cosas para la existencia” (Sab 1, 14), ha manifestado hasta el fondo, en Él y por Él, su amor. El amor quiere decir vida.
Su resurrección es el testimonio definitivo de la Vida, esto es, del Amor.
“La muerte y la vida entablaron singular batalla. El Señor de la vida, muerto, reina vivo” (Secuencia).
“Este es el día que hizo el Señor” (Sal 117 [118], 24): “más sublime que todos, más luminoso que los demás, en el que el Señor resucitó, en el que conquistó para Sí un pueblo nuevo... mediante el espíritu de regeneración, en el que ha llenado de gozo y exultación las almas de todos” (San Agustín, Sermo 168, in Pascha X, 1; PL 39, 2070).
Este único día corresponde, en cierto modo, a todos los siete días de que habla el libro del Génesis, y que eran los días de la creación (cf. Gén 1-2). Por esto los celebramos todos en este único día. En estos días, durante la octava, celebramos el misterio de la nueva creación. Este misterio se expresa en la persona de Cristo resucitado. El mismo es ya este misterio y constituye para nosotros su anuncio, la invitación a él. La levadura. En virtud de esta invitación y de esta levadura somos todos en Jesucristo la “nueva creatura”.
“Así, pues, festejémosla, no con la vieja levadura..., sino con los ácimos de la pureza y la verdad” (1 Cor 5, 8).
2. Cristo, después de su resurrección, vuelve al mismo lugar del que había salido para la pasión y la muerte. Vuelve al Cenáculo, donde se encontraban los Apóstoles. Mientras estaban cerradas las puertas, Él vino, se puso en medio de ellos y dijo: “La paz sea con vosotros”. Y añadió: “Como me envió mi Padre, así os envío yo... Recibid el Espíritu Santo; a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos” (Jn 20, 19-23).
¡Qué significativas son estas palabras de Jesús después de su resurrección! En ellas se encierra el mensaje del Resucitado. Cuando dice: “Recibid el Espíritu Santo”, nos viene a la mente el mismo Cenáculo en el que Jesús pronunció el discurso de despedida. Entonces profirió las palabras cargadas del misterio de su corazón: “Os conviene que yo me vaya. Porque, si no me fuere, el Abogado no vendrá a vosotros; pero si me fuere, os lo enviaré” (Jn 16, 7). Así dijo pensando en el Espíritu Santo.
Y he aquí que ahora, después de haber realizado su sacrificio, su “partida” a través de la cruz, viene de nuevo al Cenáculo para traerles al que ha prometido. Dice el Evangelio: “Sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 22). Enuncia la palabra madura de su Pascua. Les trae el don de la pasión y el fruto de la resurrección. Con este don los plasma de nuevo. Les da el poder de despertar a los otros a la Vida, aún cuando esta Vida esté muerta en ellos: “a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados” (Jn 20, 23).
Pasarán cincuenta días desde la Resurrección a Pentecostés. Pero ya en este único día que hizo el Señor (cf. Sal 117 [118], 24) están contenidos el don esencial y el fruto de Pentecostés. Cuando Cristo dice: “Recibid el Espíritu Santo”, anuncia hasta el fin su misterio pascual.
“Esta es una realidad misteriosa y escondida, que nadie conoce sino quien la recibe, y no la recibe sino el que la desea, y no la desea sino quien está inflamado en el fondo de su corazón por el Espíritu Santo que Cristo envió a la tierra” (San Buenaventura, Itinerarium mentis in Deum, cap. 7, 4: Opera omnia, ed. min. Quaracchi, 5, pág. 213).
3. El Concilio Vaticano II ha iluminado de nuevo el misterio pascual en la peregrinación terrestre del Pueblo de Dios. Ha sacado de él la imagen plena de la Iglesia, que siempre hunde sus raíces en este misterio salvífico, y de él saca jugo vital. “El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a Sí y venciendo la muerte con su muerte y resurrección, ha redimido al hombre y lo ha transformado en nueva creatura (cf. Gál 6, 15; 2 Cor 5, 17). Pues comunicando su Espíritu a sus hermanos congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su Cuerpo. En este Cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, que están unidos a Cristo paciente y glorioso, por los sacramentos, de un modo arcano pero real” (Lumen gentium, 7).
La Iglesia permanece incesantemente en el misterio del Hijo que se ha realizado con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
¡La octava de Pascua es día de la Iglesia!
Viviendo este día, debemos aceptar juntamente con él, las palabras que resonaron por vez primera en el Cenáculo donde apareció el Resucitado: “Como me envió mi Padre, así os envío yo” (Jn 20, 21).
Aceptar a Cristo resucitado quiere decir aceptar la misión, así como la aceptaron los que en aquel momento estaban reunidos en el Cenáculo: los Apóstoles.
Creer en Cristo resucitado quiere decir tomar parte en la misma misión salvífica, que Él ha realizado con el misterio pascual. La fe es convicción de la ponente y del corazón.
Tal convicción adquiere su pleno significado cuando de ella nace la participación en esta misión, que Cristo aceptó del Padre.
Creer quiere decir aceptar consiguientemente esta misión de Cristo.
Entre los Apóstoles, Tomás estaba ausente cuando Cristo resucitado vino por vez primera al Cenáculo. Tomás, que declaraba en voz alta a sus hermanos: “Si no veo... no creeré” (Jn 20, 25), se convenció con la venida siguiente de Cristo resucitado. Entonces, como sabemos, se desvanecieron todas sus reservas, y profesó su fe con estas palabras: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20, 28). Junto con la experiencia del misterio pascual, reafirmó su participación en la misión de Cristo. Como si, ocho días después, también llegasen a él estas palabras de Cristo: “Como me envió mi Padre, así os envío yo” (cf. Jn 20, 21).
Tomás vino a ser testigo maduro de Cristo.
4. El Concilio Vaticano II enseña la doctrina sobre la misión del Pueblo de Dios, que ha sido llamado a participar en la misión del mismo Cristo (cf. Lumen gentium, 10-12). Es la triple misión. Cristo —Sacerdote, Profeta y Rey— ha expresado totalmente su misión en el misterio pascual, en la resurrección.
Cada uno de nosotros en esta gran comunidad de la Iglesia, del Pueblo de Dios, participa de esta misión mediante el sacramento del bautismo. Cada uno de nosotros está llamado a la fe en la resurrección como Tomás: “Alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel” (Jn 20, 27).
Cada uno de nosotros tiene el deber de definir el sentido de la propia vida mediante esta fe. Esta vida tiene formas muy diversas. Nosotros mismos tenemos que darle una forma determinada. Y precisamente nuestra fe hace que la vida de cada uno de nosotros esté penetrada en alguna parte de esta misión, que Jesucristo; nuestro Redentor, ha aceptado del Padre y ha compartido con nosotros. La fe hace que alguna parte de misterio pascual penetre la vida de cada uno de nosotros. Una cierta irradiación suya.
Es necesario que captemos este rayo para vivirlo cada día durante todo este tiempo, que ha comenzado de nuevo en el día que hizo el Señor.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana

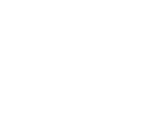 Compartir
Compartir