15 de abril, 1998 - Audiencia general de los miércoles
Papa Juan Pablo II: Audiencia general de los miércoles
Miércoles 15 de Abril 1998
1. La audiencia general de hoy se celebra en la octava de Pascua. En esta semana, y durante todo el arco de tiempo que llega hasta Pentecostés, la comunidad cristiana percibe de modo especial la presencia viva y eficaz de Cristo resucitado. En el espléndido marco de luz y júbilo propios del tiempo pascual, proseguimos nuestras reflexiones de preparación para el gran jubileo del año 2000. Hoy nos detenemos una vez más en el sacramento del bautismo que, sumergiendo al hombre en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, le comunica la filiación divina y lo incorpora a la Iglesia.
El bautismo es esencial para la comunidad cristiana. En particular, la carta a los Efesios sitúa el bautismo entre los fundamentos de la comunión que une a los discípulos de Cristo. «Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos...» (Ef 4, 4-6).
La afirmación de un solo bautismo en el contexto de las otras bases de la unidad eclesial reviste una importancia particular. En realidad, remite al único Padre, que en el bautismo ofrece a todos la filiación divina. Está íntimamente relacionado con Cristo, único Señor, que une a los bautizados en su Cuerpo místico, y con el Espíritu Santo, principio de unidad en la diversidad de los dones. Al ser sacramento de la fe, el bautismo comunica una vida que abre el acceso a la eternidad y, por tanto, hace referencia a la esperanza, que espera con certeza el cumplimiento de las promesas de Dios.
El único bautismo expresa, por consiguiente, la unidad de todo el misterio de la salvación.
2. Cuando san Pablo quiere mostrar la unidad de la Iglesia, la compara con un cuerpo, el cuerpo de Cristo, edificado precisamente por el bautismo: «Hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu» (1 Co 12, 13).
El Espíritu Santo es el principio de la unidad del cuerpo, pues anima tanto a Cristo cabeza como a sus miembros. Al recibir el Espíritu, todos los bautizados, a pesar de sus diferencias de origen, nación, cultura, sexo y condición social, son unidos en el cuerpo de Cristo, de modo que san Pablo puede decir: «Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3, 28).
3. Sobre el fundamento del bautismo, la primera carta de san Pedro exhorta a los cristianos a colaborar con Cristo en la construcción del edificio espiritual fundado por él y sobre él: «Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2, 4-5). Por tanto, el bautismo une a todos los fieles en el único sacerdocio de Cristo, capacitándolos para participar en los actos de culto de la Iglesia y transformar su existencia en ofrenda espiritual agradable a Dios. De ese modo, crecen en santidad e influyen en el desarrollo de toda la comunidad.
El bautismo es también fuente de dinamismo apostólico. El Concilio recuerda ampliamente la tarea misionera de los bautizados, en conformidad con su propia vocación; en la constitución Lumen gentium, enseña: «Todos los discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades» (n. 17). En la encíclica Redemptoris missio subrayé que, en virtud del bautismo, todos los laicos son misioneros (cf. n. 71).
4. El bautismo es un punto de partida fundamental también para el compromiso ecuménico.
Con respecto a nuestros hermanos separados, el decreto sobre el ecumenismo declara: «En efecto, los que creen en Cristo y han recibido debidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica» (Unitatis redintegratio, 3). El bautismo conferido de forma válida obra, en realidad, una efectiva incorporación a Cristo y hace que todos los bautizados, independientemente de la confesión a la que pertenecen, sean verdaderamente hermanos y hermanas en el Señor. El Concilio enseña a este propósito: «El bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre los que han sido regenerados en él» (ib., 22).
Se trata de una comunión inicial, que debe desarrollarse en la dirección de la unidad plena, como el mismo Concilio recomienda: «El bautismo por sí mismo es sólo un principio y un comienzo, porque todo él tiende a conseguir la plenitud de vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la incorporación plena en la economía de la salvación, como el mismo Cristo quiso, y finalmente a la incorporación íntegra en la comunión eucarística» (ib.).
5. En la perspectiva del jubileo, esta dimensión ecuménica del bautismo merece ser puesta especialmente de relieve (cf. Tertio millennio adveniente, 41).
Dos mil años después de la venida de Cristo, los cristianos se presentan al mundo, por desgracia, sin la unidad plena que él deseó y por la que rogó. Pero, mientras tanto, no debemos olvidar que lo que ya nos une es muy grande. Es necesario promover, en todos los niveles, el diálogo doctrinal, la apertura y la colaboración recíprocas y, sobre todo, el ecumenismo espiritual de la oración y del compromiso de santidad. Precisamente la gracia del bautismo es el fundamento sobre el que hay que construir la unidad plena, hacia la que el Espíritu nos impulsa sin cesar.

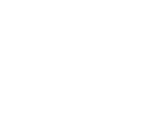 Compartir
Compartir